Revista Diplomática – 2ª Época – Volumen 1, Nº 2 2019
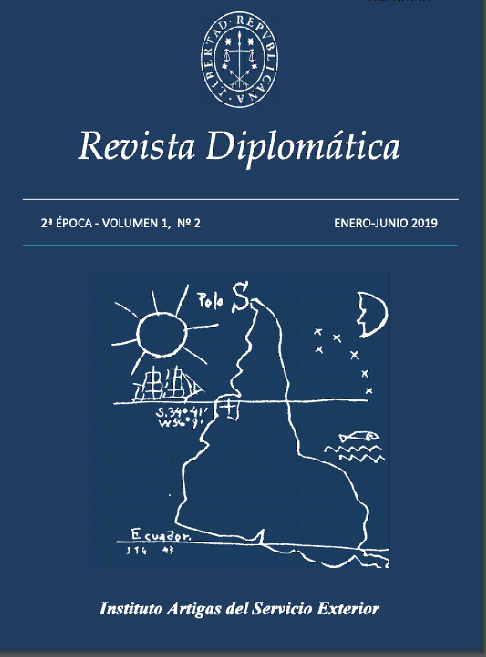
Ana Laura De León
Facundo Fernández
El presente trabajo tiene por objeto presentar cuales son, si las hay, las similitudes y las diferencias en la estrategia y mirada que, desde Uruguay, se le ha dado a Medio Oriente y a China en los últimos veinte años.
La razón de ser de esta comparación es analizar qué es lo que lleva a Uruguay a posicionarse sobre regiones del mundo que, por distantes y culturalmente diferentes a la nuestra – o a la concepción del occidentalismo – son bastante desconocidas y no han ocupado históricamente un lugar primordial en la agenda.
Cuando se habla de lugar de la agenda se refiere a todos los ámbitos que el relacionamiento entre países significa, desde el institucional-oficial, al académico empresarial.
La hipótesis central de este trabajo es que la relación de Uruguay con China y con los países de Medio Oriente ha sido una reacción a distintos fenómenos, bien diferentes en los distintos casos, pero que, por su magnitud e incidencias hicieron imperante una respuesta desde Uruguay.
Uruguay en el Sistema Internacional
Las propias características estructurales de nuestro país –población, territorio, producción, en definitiva, la dotación de recursos de la que disponemos-, sumada a la posición geográfica en la que Uruguay se asienta, da un sustento atemporal a la frase de Luis Alberto de Herrera (El Uruguay Internacional, 1912) “el Uruguay es internacional o no es”.
Sin embargo, el sistema internacional, que como sostiene Esther Barbé (1995), está compuesto por un conjunto de actores cuyas relaciones generan una estructura de poder, dentro de la cual se da una compleja red de interacciones, en línea con la Teoría General de los Sistemas, ha ido cambiando vertiginosamente, desde la definición dada por Herrera hasta el acontecer de nuestros tiempos.
Empero, la necesaria concepción de Uruguay como actor del sistema internacional, con una profunda vocación internacionalista, se mantiene, sino incambiada, constante.
Es por esto que los cambios de la dinámica y del funcionamiento del sistema internacional han llevado a que las prioridades y miradas de Uruguay varíen, se amplíen, y se modifiquen, y se expanda bajo esta lógica el alcance de los círculos concéntricos, sobre los cual también hablaba Herrera.[1]
Uruguay y China
Un claro ejemplo de la expansión de los círculos concéntricos del relacionamiento de Uruguay con el mundo está dado por las relaciones de Uruguay con la República Popular China.
Las relaciones diplomáticas entre ambos países datan recién desde el año 1988, momento en el que nuestro país rompe relaciones diplomáticas con Taiwán y reconoce a la República Popular.
Para ese entonces, China llevaba ya casi dos décadas de un profundo proceso de reformas, y su apertura al mundo era cada vez más notoria, así como también su inserción al sistema.
Como se destacó, el objetivo de este trabajo es determinar qué lugar han ocupado en la agenda distintas regiones del mundo, y se precisó qué se entendía por lugar en la agenda. En tal sentido, al establecimiento de relaciones diplomáticas – canal oficial de relacionamiento entre los países- conviene agregar elementos como el académico, el cultural o el empresarial.
Así, es posible hacer referencia a que, previo al establecimiento de relaciones diplomáticas con China ya existía en Uruguay, desde el año 1986, la Cámara de Comercio Uruguay-China, lo que sugiere que, al menos desde el punto de vista comercial, privado, el tema China comienza a estar en el radar un tiempo atrás.
Bastante más complejo resulta encontrar evidencia respecto a vínculos culturales o académicos entre ambos países, o identificar en el imaginario colectivo de la sociedad uruguaya alguna conexión que presagiara la estrechez del relacionamiento actual.
¿Qué es entonces lo que lleva a que un actor lejano y desconocido vaya ganando cada vez más lugar en la estrategia de inserción internacional del país, y qué cada vez sean más los elementos compartidos?
La inmediata respuesta para este caso surge de las relaciones comerciales y la complementariedad de ambas economías.
Robert Gilpin sostiene que un tema central de la economía política internacional es “el inevitable choque entre la lógica del mercado y la lógica del Estado”.[2]
A partir de esta concepción es posible aludir que el proceso de relacionamiento de Uruguay con China comienza una vez que las políticas de reforma del gigante asiático lo hacen cada vez más un actor-sujeto del sistema internacional, y que la propia dinámica del mercado internacional acerca a dos partes cuyo relacionamiento es lógico desde la óptica de las teorías clásicas del comercio internacional.
Ahora bien, cuando se amplía la mirada y se sale de la explicación lógica-teórica, asentada en los vínculos netamente comerciales, es menester sumar al análisis elementos tales como el poder de China en el sistema internacional, o su creciente capacidad de influencia en el ámbito global.
Así, las actuales relaciones entre ambos países trascienden lo meramente comercial y se asientan en proyectos de cooperación, en intercambios culturales y académicos en todos los niveles, plasmados a la fecha un nivel de relaciones bilaterales definido por la existencia de una Asociación Estratégica[3].
Del análisis de las relaciones entre China y Uruguay desde el establecimiento de las relaciones diplomáticas, es posible constatar que en Uruguay se fue incluyendo cada vez más una mirada hacia China, toda vez que se abordaban discusiones respecto a la agenda internacional de nuestro país.
Ese desconocimiento y ausencia de debate a distintas esferas, si bien tibia y paulatinamente, comienza a abordarse hoy desde distintos focos. Así, no resulta extraño hoy en día que se realicen charlas o seminarios sobre las relaciones de Uruguay con China, cómo hacer negocios con ese país o jornadas universitarias que aborden la temática.
Resulta cada vez más común que jóvenes se dediquen al estudio del idioma chino, y la llegada en el año 2017 del Instituto Confucio a nuestro país es un mojón en este camino.
Este proceso puede ser considerado como una reacción necesaria y coherente por parte de Uruguay para con un Estado que se vuelve – y se ha vuelto- un actor fundamental del sistema internacional.
En tal sentido, esa lejanía y desconocimiento y ese residual lugar en la agenda que ocupaba China en la primera mitad de la década de 1980 ha sabido subsanarse, impulsado por un creciente vínculo comercial, y reforzado en la calidad de socio en el sentido más ampliado de la palabra, que China ha comenzado a ser con muchos países del mundo.
¿Por qué Medio Oriente?
China es un país – de dimensiones continentales-, pero un solo país. ¿Por qué pues, comparar la inclusión en la agenda de Uruguay de temas con países de Medio Oriente con la de China? Porque ambos bloques poseen características que permiten identificar algunos elementos comunes en el accionar de nuestro país. Como se destacó, China es un actor no occidental del sistema internacional; también lo son los países de Medio Oriente sujetos de este análisis.
De similar manera que lo que sucedió con China previo al comienzo del relacionamiento entre los países, las diferencias culturales, ideológicas y filosóficas, y la lejanía geográfica, han hecho que Medio Oriente sea una zona que no ha ocupado, históricamente, un lugar prioritario en el sentir de la sociedad uruguaya.
Sin embargo, la mayor similitud que se esgrime como razón de ser de este trabajo, es el cómo se da el relacionamiento de Uruguay con Medio Oriente en los últimos años.
Al igual que sucede con China, Uruguay reacciona a una serie de acontecimientos que, por su relevancia, sacuden los cimientos del sistema internacional, ese sistema del cual, siguiendo la definición de Barbe, Uruguay es una unidad interactuando con otras unidades.
Así, y centrando este análisis a partir del año 2000, es posible referirse a los siguientes grandes acontecimientos que tienen como epicentro Medio Oriente y que, por su impacto en el sistema internacional, repercuten en algún tipo de reacción desde Uruguay.
En primer lugar, la caída de las Torres Gemelas en al año 2001-los atentados del 11 de setiembre en su conjunto- genera un desencadenamiento de grandes cambios sistémicos, dentro de los cuales la cuestión de seguridad – la amenaza a la seguridad internacional- comienza a tomar un rol cada vez más importante en el sistema internacional..
Es posible hacer referencia a dos de estos grandes cambios que, por su dimensión, comienzan a tener repercusiones a nuestro país.
Por un lado, como respuesta al atentado y en una marcada lucha contra el terrorismo, EEUU comienza una estrategia de posicionamiento en Medio Oriente que le lleva a relativizar el lugar en la agenda que ocupaba América Latina. En tal sentido es posible constatar una primera consecuencia regional a partir de un hecho global y que, en algunos casos, lleva a los países de la región a replantear parte de su propia estrategia de inserción internacional[4] y a buscar nuevos socios.
Así, en la primera década de los años 2000 asistimos en América Latina a grandes procesos de incentivos a la integración regional, en gran parte motivados por el retiro virtual de EEUU y el nuevo rol que, por este, comienza a jugar Brasil.
Por otra parte, la amenaza a la seguridad internacional, que comienza a representar el terrorismo yihadista -principalmente por parte del grupo Al Qaeda-, pone al descubierto la necesidad de incursionar más sobre el conocimiento de los países donde funcionan estos grupos radicales, su cultura, religión y sobre todo la importancia geopolítica que para occidente representan.
Hacia el año 2010 comienza a tener lugar una serie de manifestaciones populares en algunos países árabes (comenzadas en Tunez y propagadas luego en efecto dominó), que se prolongan hasta el año 2013. Las denominadas “Primaveras Árabes”, por su efervescente predica[5], pero principalmente por la forma en la que llega al mundo este mensaje y el importante rol que se le da a las redes sociales, se transforma en una temática que comienza a ser consumida y discutida periódicamente en nuestro país.
A raíz de los efectos que comenzó a generar la difusión de las primaveras árabes, otro de los grandes sucesos acaecidos en Medio Oriente que alcanzó a nuestro país y motivó la inclusión del tema cada vez más en la agenda, es la Guerra Civil en Siria y los consecuentes desencadenamientos regionales y globales de esta.
Esta crisis, que para la fecha lleva ya 8 años, tiene incidencias en el sistema internacional en su conjunto. En primer lugar ha desestabilizado a países vecinos que se han visto desbordados con la llegada masiva de refugiados (principalmente caso del Líbano) y que se debaten respecto al tratamiento y la forma de integrar a estas personas.
A su vez, las consecuencias de estos movimientos forzosos de personas son tema recurrente en Europa, continente al cual muchos de estos refugiados buscan ingresar, y que ha motivado encendidos debates dentro de la Unión Europea.
Pero también han llegado a nuestro país las consecuencias de este conflicto y con estas, la necesidad de posicionarse al respecto. En tal sentido Uruguay ha participado activamente en el ámbito de Naciones Unidas, considerando su membresía como Miembro no Permanente del Consejo de Seguridad durante el bienio 2016-2017, en las discusiones respecto al posicionamiento de la Organización en el conflicto.
Por otra parte, Uruguay lanzó en el año 2014 (Decreto N° 256/2014)[6] un programa de reasentamiento de refugiados sirios en nuestros país[7].
Esta política de ayuda humanitaria que tiene como fin la protección de los derechos humanos – especialmente el derecho al refugio- y que busca “facilitar la pronta integración a la sociedad uruguaya” se asienta y argumenta en la histórica tradición de nuestro país de protección a los Derechos Humanos.
Por otra parte, la irrupción en el año 2014 del autoproclamado Estado Islámico generó y continúa generando una sensación de alerta y un re posicionamiento de la cuestión de la seguridad internacional.
La manera en la que el Estado Islámico operó – reclutamiento de seguidores y diversos atentados perpetuaos, principalmente en suelo europeo- y la difusión de esta forma de operar – que lo diferencia sustancialmente de grupos como Al Qaeda- da un giro sustancial a la percepción global que se tiene del terrorismo islamista, yihadista radical.
Uruguay no es ajeno a esta realidad y el fenómeno Estado Islámico cala hondo en la sociedad, ya que se percibe como una amenaza real, constante y cercana[8] que demanda, por tanto, un posicionamiento y análisis profundo de la situación, y que aporta un nuevo elemento a la necesaria consideración en Uruguay de los temas de Medio Oriente.
En tal sentido, un ejemplo concreto de cómo ha variado la posición de nuestro país hacia las consideraciones de la dinámica de Medio Oriente puede encontrarse en las propias bases para la política exterior para el periodo 2015-2020.[9]
Allí, haciendo alusión a lo cambiante del sistema internacional y el proceso de globalización actual, e identificando “… (Especialmente en Medio Oriente y África) problemas de gobernanza nacional e internacional, conflictos intra-estatales con fuerte involucramiento de vecinos o potencias… “, se requiere “…fortalecer la flexibilidad y adaptabilidad a la que se deberá ajustar nuestra política exterior…”
Desde el punto de vista académico en lo que refiere al estudio del Mundo Árabe y Medio Oriente en su conjunto, la Universidad Católica del Uruguay es casa de estudio desde ya varios años de estas temáticas, en donde funciona una cátedra permanente en estas materias a cargo de la especialista en Mundo Árabe e Islam, la profesora Susana Mangana.
Pero a su vez y con las nuevas olas migratorias de extranjeros de origen árabe, en su mayoría sirios y libaneses, también se dictan algunos cursos de lengua árabe, particulares en otros centros.
Asimismo, el Centro Islámico Egipcio desde ya algunos años ofrece una propuesta de estudios de este idioma en distintos niveles a cargo de los líderes religiosos que allí residen durante su estadía en nuestro país.
CONSIDERACIONES FINALES
El punto de contacto entre la posición de Uruguay con China y con Medio Oriente está dado por la reacción, en el entendido que nuestro país comienza a posicionarse o a incluir en su agenda acciones direccionadas hacia estos países, a raíz de cambios sistémicos que hacen que resulte imperante cambiar ese lugar alejado y distante que históricamente ocupaban.
La mayor diferencia en el abordaje de las relaciones de Uruguay con China y con Medio Oriente radica en lei motiv de estos vínculos.
Así, cuando las relaciones con China se cimientan y solidifican a la par de un creciente aumento comercial entre ambos países – explicado este, a su vez, por un exponencial crecimiento comercial de China que lo lleva a posicionarse cada vez más fuerte en el sistema internacional-, la consideración de Uruguay hacia Medio Oriente comienza a intensificarse a raíz de distintas crisis y sucesos en esa región, y, en consideración de los efectos que estas tienen en el sistema internacional, surgen las consiguientes respuestas desde Uruguay.
A raíz de este es posible entender, una vez más, la atemporalidad de la certera apreciación de Herrera, respecto a que el Uruguay es internacional o no es.
Para un pequeño país como Uruguay su acción dentro de un sistema cada vez más conectado y complejo como lo es el sistema internacional tiene su justificación tanto desde el punto de vista comercial -y su lógica reacción ante el fenómeno chino-, como con una visión más geopolítica y basada en cuestiones de seguridad internacional, que podrían generar mayores cuestionamientos dado el tamaño y poder relativo de Uruguay, pero que están plenamente en sintonía con pilares irrenunciables de la política exterior de nuestro país y que son, por tanto, igual o más importantes que el enfoque económico.-comercial.
[1] Según esta concepción, la Política Exterior de Uruguay debiera considerar su acción según la proximidad y la cercanía y, de esta forma, el primer círculo concéntrico lo constituiría Brasil y Argentina, el segundo la región de América del Sur, y el tercero, más allá, Estados Unidos.
[2] Robert Gilpin. Global Political Economy. (Chapter 4, page 81)
[3] Definida esta en la declaración conjunta entre los presidentes de Uruguay, Dr. Tabaré Vázquez, y su homólogo de China, Xi Jinping, durante la visita del primero a China en octubre de 2016.
[4] En tal sentido es posible hacer referencia a la caída al proyecto ALCA en el año 2005, y el comienzo de nuevas iniciativas como la Comunidad Sudamericana de Naciones y su evolución en la UNASUR.
[5] Principalmente captando jóvenes, bajo un discurso subversivo hacia los totalitarios regímenes opresores.
[6] https://www.impo.com.uy/bases/decretos/256-2014/1.
Última visita 2 de mayo 2019
[7] https://www.acnur.org/uruguay.html última visita 2 de mayo 2019
[8] A diferencia del atentado a las torres gemelas, como un atentado aislado, el Estado Islámico perpetuó diversos atentados, principalmente en centros turísticos y muy concurridos de las principales capitales europeas.
[9] http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-ppal2,O,es,0,PAG;CONC;1961;77;D;bases-para-la-politica-exterior-del-uruguay-32334;8;PAG; última visita 28 de abril de 2019
